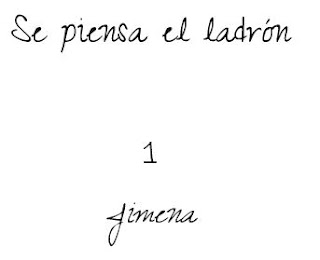Distancia focal: Capítulo 1. Se piensa el ladrón...
—Sí,
mamá —respondo atravesando la avenida justo antes de que se ponga el semáforo
en rojo—. Todo va bien y Julia y yo estamos prácticamente asentadas.
Es una mentira
piadosa, pero muy muy necesaria.
—¿Cómo está tu padre?
—pregunta con genuino interés y no por quedar bien.
Puede que lleven años
separados, pero se siguen teniendo muchísimo amor y respeto. Supongo que es
lógico después de llevar casi toda la vida juntos y tener dos hijas en común.
—Está… bien. —Ese bien no es tan «bien» como el bien anterior. No sé si me explico—. A ver… no parece estar mal, pero siento que hay algo que le falta.
Veo a la gente
arremolinarse alrededor de la parada del autobús y me acerco para esperar la
llegada del mío.
—¿Algo que le falta? —inquiere
ella y escucho de fondo el sonido del hervidor de agua.
—¿Recuerdas como en
Madrid solía tener siempre un plan o sino lo improvisaba en un segundo? —Ella
ríe al recordarlo—. Pues aquí… es como si el tiempo se le hubiese detenido.
—Cariño, ya sabes que
esto ha sido un golpe muy duro para tu padre. —Suspiro apesadumbrada.
En ese instante el
bus hace su aparición y todos nos ponemos en fila para ir entrando. Pico mi
billete y me recibe la marabunta de gente que se aglomera dentro. Termino de
pie en mitad del vehículo y me agarro a la barra con fuerza para no caerme.
—Lo sé, lo sé… ver a
la abuela así, la verdad es que es impactante.
Hace un par de meses recibimos
la llamada desesperada de mi abuelo José desde el hospital. Acababan de
ingresar a mi abuela tras sufrir un ictus y la cosa pintaba muy mal. Recuerdo a
la perfección la cara desencajada de mi padre al contestar el teléfono. No dudó
y esa misma noche cogió un AVE para presentarse en Málaga. Durante aquellos
días en el hospital, tanto mi padre como mi abuelo se hicieron a la idea de que
todo iba a cambiar, pero creo que no llegaron a imaginar hasta qué punto.
—No solo verla así,
Jimena, sé que hay una parte de tu padre que se siente culpable por haberos
arrastrado a Málaga con él.
Niego con la cabeza y
pongo los ojos en blanco. Sé que tiene razón y que la culpabilidad de mi padre
se ha convertido en un invitado no deseado, pero es que resulta asfixiante
repetir una y otra vez lo mismo: nos mudamos por elección propia. Tanto mi
hermana como yo, sopesamos la situación y, con mi madre en Londres, lo más
lógico era vender la casa de Madrid y venirnos aquí.
—No ha arrastrado a
nadie, mamá. Dejad de hablar de nosotras como si tuviésemos diez años. Julia
tiene veinticinco y yo veinte. Dos adultas ante la ley que han elegido que se
mudaban con su padre. Fin.
Ella suelta una
carcajada. El autobús gira en la última glorieta y veo que nos aproximamos a mi
destino.
—Bueno, vosotras
seguid así, a su lado. Alonso es una persona muy generosa con el resto y
siempre dispuesto a estar para los demás, pero a la que no le gusta pedir ayuda.
Es un testarudo.
—No hace falta que lo
jures.
—Menos humos, que
eres igual. Recuerdo cuando eras pequeña y no pedías ayuda ni con los problemas
más difíciles de matemáticas. Preferías no dormir buscando la solución a
admitir que no podías hacer algo tú sola.
—Es que sí que podía,
lo único es que necesitaba un poco más de tiempo.
—Cabezona.
Frenamos y salgo del autobús
con un pequeño salto. El aire húmedo y ya cálido de primera hora de la mañana de
este septiembre me recibe. El ambiente es tan diferente al de Madrid, siempre
seco y duro para quien la transita, que me hace darme cuenta de lo muchísimo
que ha cambiado absolutamente todo.
—No soy una cabezona,
soy una persona independiente y autónoma. Eso fue lo que me enseñaste.
—Y tú te llevaste la
lección demasiado lejos.
Doy una vuelta sobre
mí misma y vislumbro la facultad de Filosofía y Letras. La actividad en el
campus ya es notoria y los alumnos y alumnas caminan en busca de sus aulas.
—Lo que pasa es que
eres muy buena maestra —replico con sorna.
—Hablando de
lecciones y maestros. ¿Has llegado ya a la universidad?
—Ahora mismo —le
confirmo.
—¿Sigues con los
nervios del primer día? —pregunta.
—Menos que ayer, pero
sigo con ese cosquilleo en el estómago.
—Son nervios de
emoción, no de miedo.
Sopeso sus palabras.
En realidad, son una mezcla. Este fue uno de los motivos que me hizo repensar
el si aceptaba la oferta de mudarme a Málaga o no. Tras haber logrado superar
los dos primeros años de grado en Madrid y haber creado mi pequeño grupo de
amigas, me veo arrancando tercero de cero.
—Voy a ir a por un café…
—musito en voz baja.
Me adentro en el
edificio de la facultad y tras equivocarme de pasillo, doy con el que me
conduce a la cafetería. El ruido característico de la cafetera y el chocar de
los platos y vasos me recibe. Además del inconfundible olor a tostadas y todo
un set de caras desconocidas que, por un segundo, centran su atención en mí.
Camino hacia la barra
y reviso el menú que hay en la pared. ¿Debería cogerme también algo de comer?
El estómago me ruge como respuesta.
—Buenos días —me recibe
uno de los camareros—. ¿Qué va a querer?
—Un momento por
favor.
—¿Se lo dices al
camarero o a mí? —pregunta mi madre.
—Al camarero —respondo
con un susurro que espero que él no oiga—. Dame un segundo.
—Señorita, ¿se lo
dice al teléfono o a mí?
—Al teléfono —respondo.
El hombre clava sus
ojos negros en mí, se pasa la mano por el escaso pelo y apoya las manos en la
barra metálica.
—¿Y bien? —replica
él, impaciente.
Mi madre hace caso
omiso a mi petición e interviene desde el auricular.
—¿Cafeína? ¿Estás
segura?
—Mamá…
—Vale, vale… adulta
ante la ley, independiente y autónoma.
—No soporto cuando
utilizas mis palabras contra mí —le recrimino. El camarero arruga el ceño y yo
sonrío en un amago por suavizar su gesto. Sin éxito.
Noto la presencia de
un par de personas a mi espalda y como, debido a mi tardanza, deciden acercarse
al otro lado de la barra. Debería darme prisa. No quiero montar el espectáculo.
La madrileña tardona, lo que me faltaba.
—¿Tiene vasos de
papel para llevar?
—Sí, pero aumenta el
precio treinta céntimos.
—Eso es para que el
próximo día te lo lleves en un termo —apunta mi madre en mi oreja. Es que no
puede evitarlo…
—No pasa nada. Pues… —dudo—.
¿Un café con leche y una napolitana de chocolate?
—¿Para llevar?
—Para llevar, por
favor.
El hombre se aleja y
empieza a prepararlo. Me giro y me choco con un chico que tenía justo detrás.
—Perdona, no te he
visto —le digo.
Él no responde. Solo
fija sus ojos verdes en mí y me recorre un escalofrío. Madre mía con la calidez
sureña…
—Bueno, mamá, creo
que te voy a ir dejando. En cuanto me pongan el café me tengo que ir corriendo
a la clase.
—Perfecto. Pues ten
un gran día y cualquier cosa que necesitéis, me cuentas, ¿de acuerdo?
—Gracias, mamá.
—Te quiero —dice con
voz dulce.
—Yo más —respondo.
Cuelgo y me quedo
mirando la pantalla un par de segundos. Como fondo hay una foto de los cuatro. Tengo
ocho años en ella y salgo con la sonrisa mellada porque se me han caído los
paletos. Solía odiarla, pero ahora se ha convertido en una de mis favoritas.
—Chiquilla, lo tuyo —me
avisa el hombre, que me tiende el café y la napolitana—. Dos cincuenta.
Abro la mochila para
sacar las monedas y le tiendo al hombre el dinero. Ni me sonríe. Agarra el
efectivo y lo guarda con rapidez en la caja. Estoy metiendo el monedero en su
sitio cuando una mano rápida pasa por delante de mis ojos y, sin pudor alguno,
coge mi café y se lo lleva.
—¡Oye, oye! ¡Que es
mi café! —Es el chico con el que me he chocado hace un instante. Me reta con la
mirada y lo veo darle un primer trago a la bebida.
—¿Esto? —Vuelve a
sorber—. Oh, vaya… pensé que era el mío. No te importa que me lo lleve, ¿no? ¿O
lo quieres con mi saliva? Aunque tampoco creo que tengas mucha prisa cuando has
estado más de diez minutos con el teléfono en la oreja y sin pedir. Creo que te
puedes pedir otro, a lo mejor ahora tardas menos, que ya has colgado.
Quiero responderle,
pero el maldito se marcha con rapidez. Impactada por lo que acaba de ocurrir,
me cuesta reaccionar y cuando lo hago solo puedo responder con un:
—¡Pero será capullo!
*
* *
Quince
minutos después, llego al aula. Compruebo que el profesor no ha llegado aún y
suelto un suspiro de alivio. Casi todos los huecos están ya ocupados y me
percato de que todo el mundo se ha vuelto a sentar en los lugares que ocuparon
ayer durante la presentación. Por lo que me aproximo a la parte delantera de la
clase y contemplo, con horror, que mi sitio está ocupado y no por cualquiera.
—Esto es una jodida
broma —me quejo. Él entrecierra los ojos y alza el mentón en un gesto de
chulería que me pone de mal humor.
—Vaya, pero si has
conseguido otro café, ¿para este también has tardado diez minutos en decidirte
o ha sido más rápido?
—Eres un ladrón.
—¿Me has buscado solo
para reclamarme un café? ¿Pero tú no eres de Madrid? Se supone que los
agarrados son los catalanes…
—Cuidadito con lo que
dices, Luque —le advierte un chico alto y rubio que está sentado en un lateral
de la banca.
—No, no he venido a
reclamarte un café. Resulta que compartimos clase, figura, y te has sentado en
mi sitio.
—No veo que ponga tu
nombre en ninguna parte.
—Pero ayer me senté
aquí.
—Esto no es el cole.
Aunque te lo voy a explicar a ese nivel para ver si así lo entiendes: quien se
fue a Sevilla, perdió su silla. ¿Así mejor? A lo mejor con el acento no me has
entendido… Puedo hablarte en fisno. Como habláis vosotros.
Maldito gilipollas.
Con lo bien que me fue ayer y lo tranquila que había empezado yo la mañana.
Aplasto un poco el vaso de café entre mis dedos, del que queda la mitad del
líquido, y luego tomo aire. Soy muy consciente de que me estoy cabreando, no
tanto por lo que me está diciendo, sino porque toda la clase nos mira y sé que
este es un momento decisivo para marcar mi posición y la percepción que van a
tener todos de mí.
Por lo que me quedan
dos opciones: ¿me siento en otro lugar o insisto en que sea él quien se cambie
de asiento?